Lisboa tiene una manera particular de reinventarse sin perder su alma. En el número discreto de la calle Largo Rafael Bordalo Pinheiro, entre el bullicio de Chiado y la calma de las tardes lisboetas, Pedro Pena Bastos ha abierto Broto, su nuevo restaurante. Un espacio que se siente como una respiración: cálido, luminoso, sereno.

El ambiente es descontraído, decorado con colores tierra. Nos sentamos junto a la ventana, desde donde se ve pasar la vida cotidiana: turistas, vecinos, el rumor constante de una ciudad que se transforma sin prisa. Dentro, los colores terrosos, las maderas naturales y la cerámica de Costa Nova crean una atmósfera cercana, honesta. Todo parece hablar el mismo lenguaje de la cocina: lo esencial.
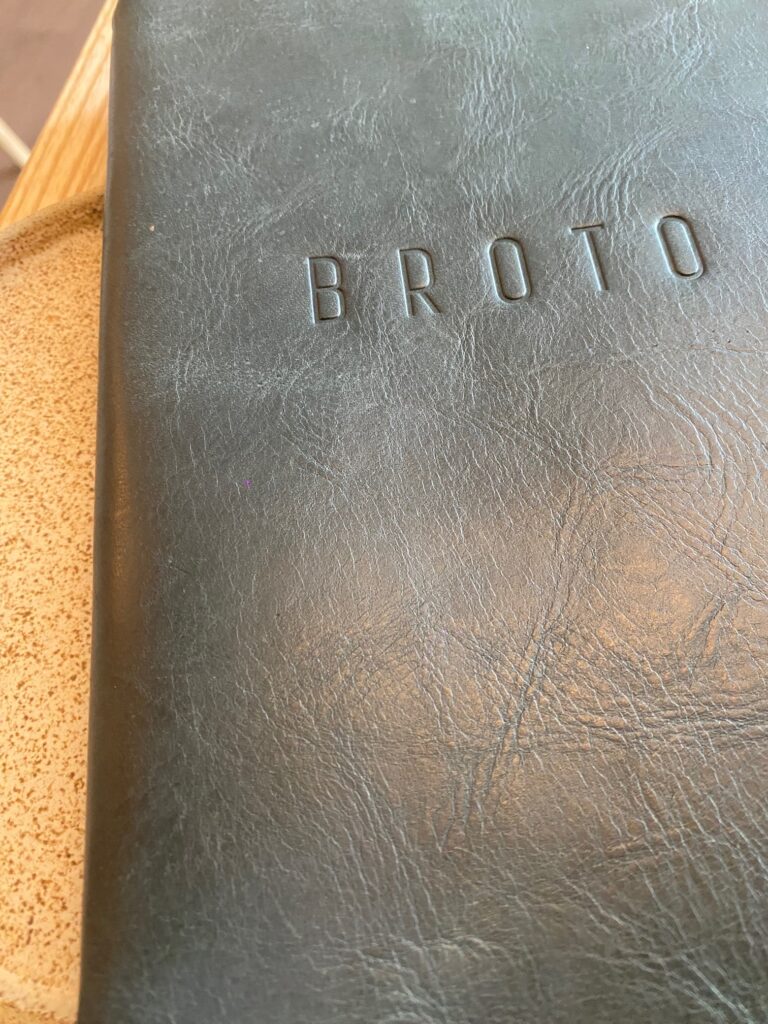
En una hoja sencilla, sin artificios, se lee la filosofía del lugar:
“O Broto é um restaurante com raízes portuguesas e visão contemporânea. Cozinhamos com o que a terra nos dá e o mar nos ensina.”

Esa declaración se cumple plato a plato. El servicio de pan —pão de malte e trigos nacionais— llega acompañado de un aceite verde intenso y una mantequilla de las Azores que resume el espíritu de la casa: producto, origen y respeto.


La charcutaria de Laborela, 100 % de bellota, conversa con un meloso de manzana y salsa de carne que despiertan la memoria del campo portugués. Pero el primer verdadero destello llega con la patanisca de lula, una reinterpretación marina con pickle de col y papada de porco alentejano. Crujiente, salina, equilibrada: un bocado que explica por qué Pedro Pena Bastos es considerado uno de los chefs más talentosos de su generación.

Luego aparece la famosa lula do chef, un plato que ya es firma. Servida con mantequilla de algas y bitter de toronja, coronada con caviar oscietra y avellana, juega con las texturas y los matices del mar. El daikon aporta acidez y un leve amargor que rompe la untuosidad y cierra el círculo con precisión. Es un plato de mar y tierra, de memoria y presente.


El bacalhau con patata ratte, escabeche de zanahoria y ajo negro, y las salicórnias que evocan las mareas portuguesas, continúa el relato. Y la corvina con açorda de pão de massa mãe y molho de poejoreivindica la tradición en un gesto contemporáneo: denso, aromático, profundamente lusitano.

Cada plato nace —como promete el manifiesto del restaurante— de una memoria y de una estación. En esta cocina, la técnica acompaña sin imponerse; es un vehículo, no un fin.

Agustina, la sommelier, acompaña la experiencia con precisión y suavidad. Su selección de vinos portugueses es un mapa sensorial del país: blancos atlánticos, tintos de interior, algún espumante que refresca y sorprende.
El cierre llega con un guiño dulce y lúdico: farturas con leite-creme y tomillo-limón, seguidas por un pastel de romero y una creación de calabaza con ganache de camomila, hinojo, verbena y menta. El último bocado es fresco, perfumado, casi etéreo.
Broto es más que un nuevo comienzo. Es la madurez de un chef que, tras el éxito de CURA y su estrella Michelin, decide despojarse del brillo del fine dining para cocinar con libertad. Es un gesto valiente, casi poético: regresar al origen, al producto, a la tierra.
“Que este momento à nossa mesa vos traga o conforto de casa e o prazer da descoberta.”

En Broto, ese deseo se cumple. Y uno sale con la sensación de haber presenciado el brote de una nueva etapa en la cocina portuguesa —una que florece con naturalidad, sin artificio, pero llena de alma.






